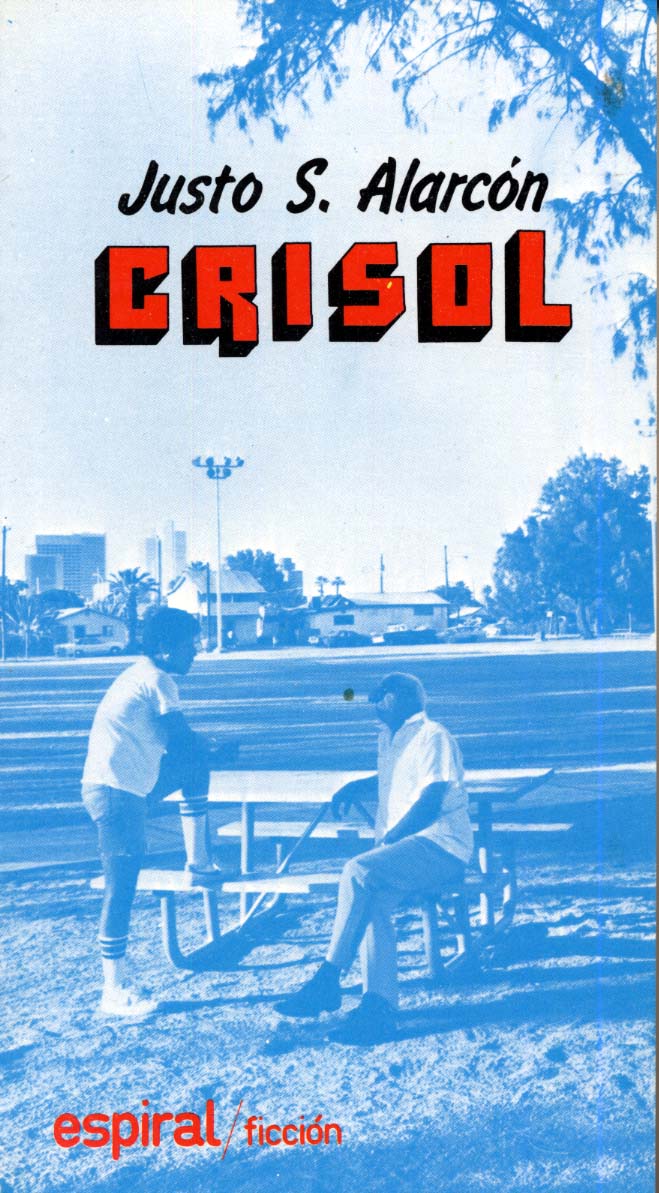|
En
la esplanada
del campo de recreo
el maestro-de-disciplina
nos formaba
como si fuéramos
un ejército.
Todos
los días
a las nueve de la mañana
durante el frío invierno
en camisas sin mangas
nos ponía a hacer los ejercicios
que le llamaban "suecos".
No es por nada,
pero él no se rajaba.
Y allí, en frente de nosotros,
se plantaba
dándonos ejemplo.
De vez en cuando
nos permitía un descanso.
Pero entre tanto
nos advertía
que lo mismo hacían
los ciudadanos
de Esparta.
Mens sana
in corpore sano
nos sermoneaba
cuando algún "perezoso"
no podía seguir ejercitando a causa
de su obesa panza a los espartanos detesto.
A veces me caían las lágrimas
y me picaban los ojos
cuando con la sal y el frío
se mezclaban
No podía restregarme
las pestañas
por tener las manos
al cielo elevadas.
|
Algunas
veces
al apretar los puños
veía correr la sangre
por entre los nudos
de mis agrietadas
y moradas manos.
Prorrumpir
en chillidos
no me era dado
porque tenía que ser
ante todo y sobre todo
un ciudadano espartano.
El cuerpo se volvía tenso
y la voluntad acerada.
Pero la mente se hizo lenta
y me entraba la desgana.
Un día, ya cansado,
me atreví a quejarme
de la dureza y el maltrato.
"Prefiero, le dije,
ser buen romano
a ser mal espartano".
Levantando su pesada mano
la dejó caer con fuerza
sobre mi ya lacerada cara.
"Serás, dijo, espartano
porque a mí me da
la santísima gana".
Todavía hoy de adulto
a los espartanos detesto.
Pero agradezco de antemano,
y todavía
la fortaleza
que el no ser romano
me da ante los tropiezos
que la vida me siembra.
Es que, en aquellos días,
no había "derechos".
Otra fórmula regía.
|